En defensa de la conversación.
El poder de la conversación en la era digital.
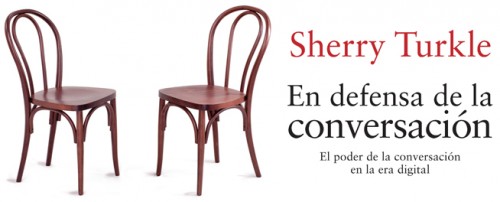
En defensa de la conversación. El poder de la conversación en la era digital.
Sherry Turkle.
Sin duda, estamos ante una obra muy especial, tanto desde el punto de vista metodológico como teórico. La corriente principal metodológica en Psicología, a escala internacional, es hoy en día la cuantitativa. Aquí nos encontramos con un enfoque básicamente cualitativo. Por lo que respecta a las teorías psicológicas actuales, la mayoría de ellas han sido inferidas o se apoyan para su verificación en datos obtenidos mediante la aplicación de las nuevas tecnologías, típicas de nuestro mundo o era digital. En este caso se recurre a las hipótesis de los clásicos en psicología, concretamente a los que presentan un enfoque más psicodinámico (humanista, social o incluso filosófico). Por si esto fuera poco, el núcleo central de estudio parece a simple vista más bien intrascendente: la conversación. Conviene dejar claro desde un comienzo que si bien su autora en modo alguno se encuadra dentro del grupo de los tecnoutópicos, tampoco cabe considerarla como tecnofóbica radical.
Lo que se pretende poner de manifiesto, con técnicas esencialmente cualitativas (recogida y análisis de las opiniones de los participantes en los más diversos contextos de interacción humana –consigo mismo, familiar, laboral, escolar, social o, con los nuevos artilugios tecnológicos-) hace referencia, por un lado, a las consecuencias negativas del uso (abusivo) de las nuevas tecnologías, como teléfonos inteligentes, internet, correos electrónicos o redes sociales (flujo constante de conexión) y, por otro, a las bondades en sí y a las implicaciones positivas psicológicas de las conversaciones para el desarrollo saludable de las personas.
El hilo conductor del libro se inspira en las tres sillas de la cabaña de Thoreau. La conversación de una silla: la soledad (satisfacción de estar solo; retirada consciente: reunión del yo, introspección, innovación) frente al asilamiento (dolor de estar solo; falta no deseada de conexión –digital- con los demás: desarrollo disfuncional –fobias, depresión, ansiedad social-; yo cuantificado o algorítmico). Las conversaciones de dos sillas: amigos (intercambios online), familia (reunión familiar 2.0) y parejas. Todos pendientes de la conexión digital por encima de la personal, todos abandonados a sus propios medios. Las conversaciones con tres sillas: interacciones que tienen lugar en el mundo social, más concretamente las que se producen en los contextos de la educación y en el ámbito de los negocios o empresarial (miedo al intercambio y acercamiento personal, preferencia por mensajes digitalizados, como principal medio de comunicación). A ellas, la autora añade una cuarta silla: las conversaciones llevadas a cabo no sólo a través de las máquinas sino con las máquinas (robots domésticos, ordenadores afectivos: pseudoconversaciones).
La tesis que se pretende defender es muy clara: la cura para las conexiones fallidas en nuestro mundo digital es hablar, es decir, el apoyo a las conversaciones cara a cara, en todos los ámbitos ya señalados, como medio insustituible (por herramientas o artilugios digitales) para el desarrollo de importantes dimensiones humanas: un yo real (no meramente digital; comparto, luego existo, digitalmente), las habilidades de hablar y escuchar, la empatía (brecha de empatía), la conexión emocional (la tecnología no nos ofrece una educación sentimental) , la felicidad, la amistad, la innovación, la creatividad e incluso la productividad.
Desde esta perspectiva es posible incluso vislumbrar nuevas facetas de acontecimientos muy presentes en nuestras vidas, como el aburrimiento (su valor positivo: pertinente para la creación y la innovación), la atención enfocada a una tarea, más productiva que la adicción a la multitarea, o la vulnerabilidad (que nos hace humanos) frente a la tolerancia cero a los errores (resultados casi garantizados con la utilización permanente de las nuevas tecnologías).
Por lo dicho cabe inferir (acertadamente) que esta investigación nos introduce en un mundo que, si no se cultiva, puede llegar casi a desaparecer. Para nosotros, psicólogos y psicólogas educativos, este libro se puede convertir en una abundante fuente de estímulos para la reflexión sobre las implicaciones, tanto positivas como negativas, de la utilización (o sobreuso) de las nuevas tecnologías y de la propia conversación (carencia de la misma), en sus diversos niveles: personal, familiar, social, del trabajo y con las nuevas máquinas, productos emblemáticos de estos tiempos tan digitalizados.
Autor del artículo: Juan Fernández Sánchez
Sobre la autora
Sherry Turkle nació el 18 de junio de 1948 en Nueva York, es Profesora Abby Rockefeller Mauzé de Estudios Sociales de Ciencia y Tecnología en el Instituto de Tecnología de Massachusetts . Obtuvo un BA en Estudios Sociales y luego un Ph.D. en Sociología y Psicología de la Personalidad en la Universidad de Harvard . Ahora centra su investigación en el psicoanálisis y la interacción humano-tecnológica. Ha escrito varios libros centrados en la psicología de las relaciones humanas con la tecnología , especialmente en el ámbito de cómo las personas se relacionan con objetos computacionales.
Estudió sociología y psicología en la Universidad de Harvard. Actualmente, es profesora en el Instituto de Tecnología de Massachusetts donde fundó la Iniciativa sobre la Tecnología y el Yo. Además, ha escrito siete libros centrados en la interacción del ser humano con la tecnología, como por ejemplo, The Second Self: Computers and the Human Spirit (1984), La vida en la pantalla: la construcción de la identidad en la era de internet (Paidós Ibérica, 1997) y Alone Together (2011).



